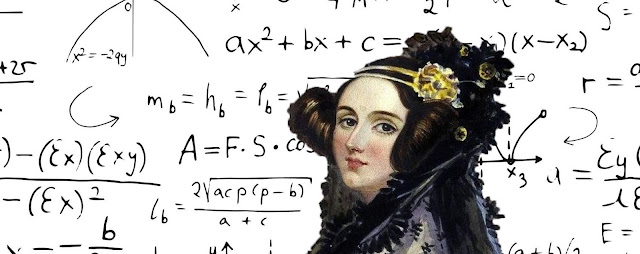|
| María de la O Lejágarra es autora, entre otras muchas cosas, del libreto y argumento de "El amor brujo". aunque en su momento apareciera como autor su marido. Gregorio Martínez Sierra. |
Escribió en silencio, en soledad entre cuatro paredes, lejos de los aplausos por las obras de teatro que salían de su pluma. Su nombre es una ausencia, una sombra, un vacío y una historia dolorosa. María de la O Lejárraga atravesó todo un siglo y fue una de esas mujeres brillantes y pioneras de la Edad de Plata de la literatura española, que abarcó desde 1900 hasta la Guerra Civil. Novelista, dramaturga, ensayista, traductora, feminista y, sin embargo, ausente de las portadas de sus libros. El nombre que leemos es el de su marido: Gregorio Martínez Sierra, quien recibía elogios en los estrenos de Canción de Cuna o El amor brujo y El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, mientras la autora y libretista esperaba en casa.
María de la O Lejárraga García nació en el seno de una familia acomodada de San Millán de la Cogolla, el 28 de diciembre de 1,874 (La Rioja). A los cuatro años se trasladó con su familia a Madrid ya que su padre, Leandro Lejárraga Estecha, natural de Tormantos, era cirujano y ejerció la medicina en Madrid. Su madre, Natividad García Garay, natural de Madrid, se ocupó personalmente de la educación de sus hijos, siguiendo los programas educativos franceses. Estudió en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer donde tomó el primer contacto con las ideas pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza. Terminó sus estudios de Comercio en 1891, convirtiéndose en profesora de Inglés para la Escuela de Institutrices y Comercio. Finalizó sus estudios de magisterio en la Escuela Normal de Madrid. Ejerció como maestra entre 1897 y 1907.
En 1899 publicó su primera obra: Cuentos breves, que fue acogida por su familia con frialdad. Por la reacción familiar y el hecho de ser maestra le impulsaron a ocultar su nombre bajo el nombre de su marido, con el que se casó en 1900. En 1901 publicaron Vida Moderna, en la que publicaron tanto escritores modernistas como realistas.
Con Juan Ramón Jiménez fundó la revista del modernismo poético Helios (1903-1904), de la que solo se publicaron once números, donde publicaron, entre otros, Emilia Pardo Bazán, Antonio Machado, Jacinto Benavente, los hermanos Quintero... Y en 1907 la revista Renacimiento, también de corta duración pero gran calidad. Estas colaboraciones cimentaron una profunda amistad entre Lejárraga y Juan Ramón Jiménez. Ambas publicaciones estaban al corriente de las tendencias literarias europeas. Lejárraga era políglota y fue quien realizó la mayoría de las traducciones inglesas y alguna francesa aparecidas en Renacimiento.
María de la O dejó su labor docente y pidió la excedencia en 1908 para dedicarse de lleno a la literatura. Su obra Canción de cuna, estrenada en 1911, recibió el premio de la Real Academia Española como la mejor obra de la temporada teatral 1910-1911. De las obras escenificadas en Madrid entre 1929 a 1931, al menos veinte eran suyas. Esto muestra el éxito de público y el interés de la crítica. Además, la "Compañía cómico-dramática Martínez Sierra", dirigida por su esposo, no solo representó en España sino que hizo varias giras por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Latinoamérica. En los programas de las funciones aparecían los nombres de ambos. Cuando su esposo estaba fuera, era ella quien se encargaba de los negocios relacionados con su teatro, el Teatro Lara.
También colaboró con literatos consagrados como Eduardo Marquina, en su obra El pavo real o con Carlos Arniches, en La chica del gato, que posteriormente fue llevada al cine. En 1914 María de la O realizó el libreto de Margot, con música de Joaquín Turina, un drama lírico en tres actos.
El matrimonio entró en contacto con Manuel de Falla en París en 1913 a instancias de Joaquín Turina. Tras volver este a Madrid comenzaron a colaborar en varios proyectos. En 1915 se estrenó El amor brujo, que combinaba música y danza con música de Manuel de Falla y libreto de Lejárraga en el Teatro Lara de Madrid. Con esta obra querían expresar el alma de la raza gitana. Para crearlo Falla tocaba fragmentos de la partitura y Lejárraga describía el tono emotivo del pasaje. Viajaron juntos a Granada, ciudad que conocía Lejárraga en profundidad, donde dieron los toques finales. La protagonista fue Pastora Imperio.
La vinculación de Lejárraga con Granada fue siempre estrecha, especialmente desde que escribiera, en los primeros años del siglo, su libro "Granada, guía emocional".
A veces, los ensayos se paraban porque María estaba reescribiendo el último acto de la obra firmada por Gregorio Martínez Sierra. Todo el mundo sabía que Lejárraga era la "negra" de su exitoso marido. Pese a esta ocultación, ya había sospechas sobre la verdadera autoría de las obras.
En 1930 Gregorio firmó finalmente un escrito en el que reconocía la coautoría de su mujer, pero él reclamaba estos derechos para sí. Sin embargo, este reconocimiento fue tardío y engañoso pues está redactado de forma que no dice la verdad al completo: "todas mis obras están escritas en colaboración con mi mujer", en lugar de "todas las obras a mí atribuidas son de la autoría de mi mujer".
 |
| Documento firmado por Martínez Sierra reconociendo que las obras firmadas por él estaban escritas "en colaboración con su mujer" |
Todavía a día de hoy, junio de 2.021, en la web Filmaffinity, en la ficha de la película de Garci "Canción de cuna", se lee que el guión está basado en una obra teatral de Greforio Martínez Sierra. Pues no, señores, no.
Incluso se ha reconoce que obras de otros autores, como fue el caso de El pavo real de Eduardo Marquina, fueron también escritas por María Lejárraga y que Marquina contribuyó exclusiva o primordialmente a su versificación.
Participó en la fundación de varias asociaciones feministas. En 1917 participó en la creación de la UME o Unión de Mujeres de España, que duró dos años junto a la marquesa del Ter; en 1920 viajó a Ginebra como delegada de España al VIII Congreso de la International Woman Suffrage Alliance donde colaboró en la redacción de una carta de derechos femeninos: reconocimiento de la igualdad política, administrativa y civil de los dos sexos a nivel nacional e internacional. Fue un miembro activo de la Sociedad Española de Abolicionismo participando en múltiples mítines. Esta sociedad estaba en contra de la reglamentación de los prostíbulos.
En 1926 participó en la fundación del Lyceum Club que presidió María de Maeztu, junto a Victoria Kent y Zenobia Camprubí, entre otras. Se inauguró con 150 socias de todas las tendencias y en él participó también Elena Fortún, a la que Lejárraga animó en su vocación literaria.
Feminista convencida, se afilió en 1931 al Partido Socialista. Fue elegida miembro del Congreso de Diputados por Granada. En noviembre de 1936 ocupó el puesto de Agregada Comercial de la Legación de España en Berna. En mayo de 1937 fue nombrada secretaria de la delegación gubernamental española en la XXIII conferencia de la Oficina Internacional de Trabajo. Sin embargo, con el cambio de la jefatura del gobierno en 1937 con la sustitución de Largo Caballero por Juan Negrín, fue cesada en su cargo y se trasladó a su casa cerca de Niza.
Volvió a escribir en 1948. Cuando Katia Martínez Sierra, hija extramatrimonial de Gregorio Martínez Sierra y la actriz Catalina Bárcena, reclama derechos de autor tras la muerte de su padre en Buenos Aires, en 1947, María de la O empieza a firmar sus obras con el nombre de María Martínez Sierra y pleitea por los derechos de autor de sus anteriores obras. Así lo hará en Una mujer por los caminos de España (1949) y Gregorio y yo, un libro de memorias (1953). En este último opúsculo, María de la O aporta de un documento firmado en 1930 por Gregorio Martínez Sierra, en presencia de testigos, en el que declara que las obras son compartidas, a los efectos legales. Además, en su legado, centenares de cartas y telegramas confirman que las novelas las escribía Lejárraga. También se supo que su separación había sido una realidad desde 1922, lo que en su época ya era un hecho conocido.
Tras la Guerra Civil inició un largo exilio, por Francia, México y Argentina, donde finalmente falleció en 1974. En 1950 viajó a Nueva York y más tarde a California, para entrevistarse con productores de Hollywood. Allí escribió una comedia para niños, que le fue rechazada. Sin embargo, ella vio su similitud con la película La dama y el vagabundo. Desencantada, viajó a México donde tradujo para las editoriales Aguilar y Grijalbo. Colaboró en la prensa y habló en el Ateneo Español. Por problemas de salud se trasladó a Buenos Aires, donde seguiría escribiendo hasta su muerte, el 28 de junio de 1,974.